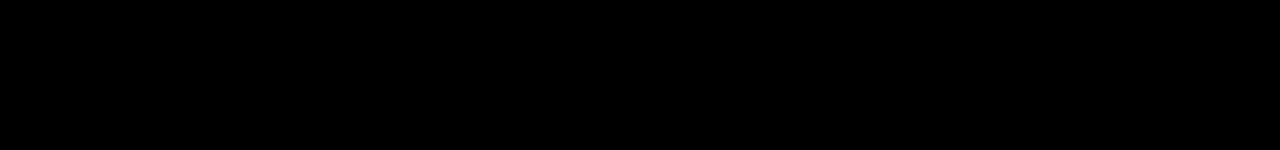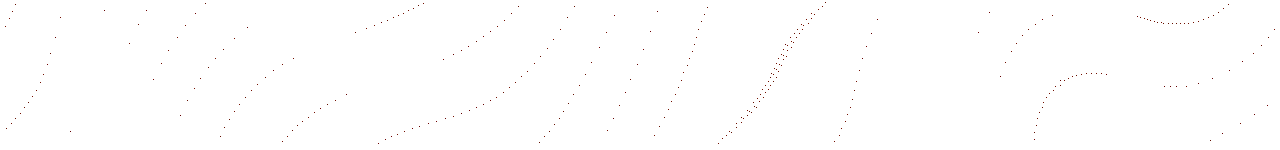El avance de la agricultura «capitalista» desde Santa Cruz hacia el sudeste del Beni ha provocado cambios en la vida de campesinos e indígenas de ese departamento y ha transformado lo que antes era una zona netamente ganadera y campesina de autosubsistencia a una extensa región agrícola maquinizada.
Los cambios que se evidencian producto de la expansión de la frontera agrícola, para la producción de arroz y soya a gran escala, son en el uso del suelo y sus tierras, en su economía, en su vida social y en su entorno medioambiental.
En un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), denominado «Agricultura capital y transformaciones en comunidades indígenas y campesinas del Sudeste del Beni», presentado en Trinidad, capital de ese departamento, se dio a conocer que la expansión de este tipo de agricultura generó, además, una serie de cambios en la tenencia de la tierra y en las formas de producción, en la venta estacional de la fuerza de trabajo de los benianos, generó nuevas desigualdades sociales y un nuevo entramado social.
La investigación – cuyos autores son Enrique Ormachea y Walter Arteaga- se realizó en septiembre de 2022 con base en un trabajo de campo que recogió información cualitativa -entrevistas en profundidad- con los mismos habitantes y autoridades locales, públicas y privadas.
Se indagó en seis comunidades: Puente San Pablo, Nuevo Horizonte, Nueva Betania, Casarabe, Pedro Ignacio Muiba y la colonia menonita Río Negro, además de dos TCO (Territorio Indígena Originario Campesino de Bolivia), los Sirionó y los Canichana, y los municipios San Javier y San Andrés, en las provincias de Marbán y Cercado.
Todos estos sitios están conectados a la carretera Santa Cruz-Trinidad- San Javier, cuya pavimentación se entregó hace unos 15 años, según el estudio, este hecho sentó las bases para que esta región se transforme en lo que es ahora, una zona mecanizada a gran escala de arroz y soya.
«Queremos aportar e informar que una región del Beni está sufriendo cambios socioeconómicos desde hace mucho. ¿Quién se está beneficiando de este proceso socioeconómico vinculado al arroz? El Beni es uno de los departamentos más pobres del país, el Beni expulsa mucha población», dijo Walter Arteaga, director ejecutivo del Cedla.
De acuerdo a esta institución -con datos del Ministerio Rural y Tierras (MRyT)- la producción de arroz con cáscara en el Beni se incrementó en 254% entre 2013 y 2021, es decir, de 50.872 toneladas métricas a 122.880; mientras que la superficie cultivada en hectáreas se duplicó, en ese mismo periodo, de 18.959 a 36.794 (Ver cuadro).
«Hoy estamos en 44.000 hectáreas. En estas dos provincias se da esta producción de arroz, específicamente en los municipios de San Javier y San Andrés. Esta zona, antes del boom del arroz, se caracterizada por la presencia de haciendas ganaderas extensivas y una agricultura campesina pequeña que producía para su autoconsumo y su pequeño mercado», señaló Ormachea, investigador del Cedla.
Este medio buscó la contraparte con el Ministerio Rural y Tierras (MRyT). Lamentablemente, no se tuvo respuesta hasta el cierre de esta nota.
Según el investigador existen tres ciclos de apoyo estatal -no así con los mismos benianos- que desarrolló la agricultura capitalista en el país. El primero empieza en 1952 y termina en 1984, con la producción de la caña, el algodón y el maíz, concentrado fundamentalmente en Santa Cruz.
El segundo gran ciclo es de 1984 a 2005, en estos años se prioriza la producción masiva, principalmente de soya y el tercer ciclo se inicia a partir de 2006 y aún no ha concluido, que es el avance de la agricultura hacia la Amazonía.
¿Qué está ocurriendo con las comunidades campesinas en este escenario de expansión tan fuerte?
El investigador aseguró que la extensión de esta agricultura mecanizada principalmente arrocera, se dio por tres razones: por la existencia de esta carretera asfaltada (1), porque en la zona existen tierras aptas para este tipo de agricultura (2) y por una oferta de tierra en venta o alquiler que promueve la migración de empresarios o colonizadores extranjeros, hoy llamados interculturales y colonia de menonitas (3). «Todos estos actores son los que están permitiendo este desarrollo».
Esto a su vez ha llevado a la aparición de nuevas clases sociales, con la presencia de empresarios agrícolas, de los nuevos terratenientes que alquilan las tierras de los campesinos y los indígenas, volviéndose éstos últimos sus obreros agrícolas. Asimismo, los empresarios que se dedicaban solo a la ganadería, hoy han decidido también trabajar en la crianza de ganado y en este tipo de agricultura.
Debido al arrendamiento de tierras para la producción masiva de arroz muchos provincianos ofertan su fuerza de trabajo como peones asalariados estacionales y están «sufriendo» procesos de urbanización importantes.
«Han llegado los empresarios a la comunidad y otras comunidades cercanas. Esto desde el 2010, para producir arroz y soya. Ellos vinieron primero a mirar, luego a alquilar tierras, han cultivado y les han faltado más tierras, por eso han saltado a otras comunidades y TCO. La mayoría de nosotros ha dejado el chaco, por nuestra economía estamos obligados a trabajar y emplearnos como obreros de ellos. La preocupación es la cuestión de la salud, que los empresarios nos puedan priorizar el tema de la salud si se sufre accidentes», indicó Miguel Ángel Cagua, cacique de la comunidad de Casarabe.
De acuerdo con esta autoridad, el salario que ganan está entre Bs 2000 y Bs 2500, siendo que un 70% del personal tiene contrato sin seguro social. La demanda laboral, en su mayoría es para obreros que sepan manejar tractores y gente que coseche.
El estudio da cuenta también que los trabajos tienen corta duración, como el chafreo -labores de limpieza del campo-. Las remuneraciones corresponden al nivel fijado para el jornal diario, entre Bs 70 y Bs 80 con alimentación y Bs 100 sin alimentación. También trabajan bajo el método de cuadrillas (cuatro personas) con un sueldo de $us 55 por hectárea.
«Esta producción está llevando a su vez a tierras que no son aptas para la agricultura, como son los bosques, con el costo -además- de la deforestación. También se ha generado empleo estaciones sin derechos sociales y laborales».
Debido a este crecimiento, Beni no ha podido dedicarse a la agroindustria por temas económicos y falta de apoyo estatal. Las altas temperaturas también conspiran contra una mayor producción, pues se torna difícil seguir cultivando de manera manual en esas condiciones.
Según la investigación, esta producción de arroz y soya sale para su transformación industrial hacia Santa Cruz, lo que implica un trasiego de excedentes a este departamento.
«Y ante la ausencia del apoyo del Estado también se insertan a esta actividad de manera subordinada. En el caso de las comunidades campesinas, de igual manera pasa lo mismo, venta de sus tierras, venta de su fuerza de trabajo y un impacto ambiental muy fuerte como consecuencia del proceso de expansión», dijo Ormachea.
Verónica Espíndola, presidenta de la Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB), denunció que debido a los agroquímicos que se usan para estos cultivos extensos, sus lagunas ya no producen pescado, como años anteriores. Igualmente, los animales silvestres con los que convivían migraron o hay otros conviviendo con ellos.
Así consideran que están siendo invadidos por la fauna del lugar (puercos de tropa, taitetús, monos y aves de distintas especies) que, en su búsqueda de alimentos -destruyeron su hábitat-, consumen y depredan cultivos y frutales de otros lugares.
Fuente: Los Tiempos